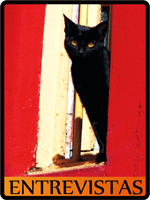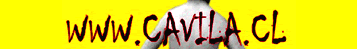Poesía amorosa de Violeta Parra
LIBROS
En estos poemas fundamentales observamos la figura de Violeta Parra abandonada o deseando la recuperación del amor. En ninguno de los poemas vemos una excesiva súplica ni un rencor hacia el hombre, como lo observamos, por ejemplo, en los poemas de una Alfonsina Storni o una Rosario Castellanos. Violeta enuncia, canta, dice y narra. Lo femenino no aparece tan obviamente en sus canciones amorosas como ocurre en las Décimas, porque en éstas se esboza el reencuentro con una vida llena de proezas superadas en virtud tanto de su condición de mujer como también de su doble condición de mujer marginal, popular y, sobre todo, pobre.
Un poema dentro de la lírica amorosa de Violeta guarda imágenes interesantes que podrían acercarse hacia ciertas imágenes femeninas que posteriormente recurrirán en las Décimas. Me refiero a “La jardinera”, donde Violeta combina nuevamente tanto la reflexión en torno al dolor del amor, como también los elementos terrestres que tendrán la capacidad de redimir ese amor. “La jardinera” reúne, entonces, varios elementos de Violeta Parra, como por ejemplo, el motivo del jardín, que es una fuente que reaparecerá en su lírica, al igual que la mujer como jardinera, locera, lavandera o hacedora; es decir, profundamente ligada a lo ancestral telúrico.
La tierra se convierte en material para trascender el dolor y el cultivo de la tierra, tan común en Violeta, se convierte en la fuerza transformadora o redentora.
Para olvidarme de ti
voy a cultivar la tierra
en ella espero encontrar
remedio para mis penas.
Y es en la misma estrofa donde nuevamente aparece la ilusión a su propia reelaboración de la religión:
Aquí plantaré el rosal
de las espinas más gruesas
tendré lista la corona
para cuando en mí te mueras.
El crucifijo del amor ya expresado en “Maldigo del alto cielo” también aparece aquí como una manera de intuir, de expresar la naturaleza de este dolor, pero es también junto a lo religioso-personal que aparece lo folklórico-colectivo que vendría a ser el deshojar las flores de su jardín, elaborando así la analogía de lo que ocurre con su propio cuerpo y con su dolor:
… y para saber si me corresponde
deshojo un blanco manzanillón
si me quiere mucho, poquito, nada
tranquilo queda mi corazón.
Así como en las Décimas, Violeta reitera aquí constantemente el hecho de autodenominarse bajo la tercera persona, es decir, con versos y frases como “aquí llegó la Violeta Parra”, las cuales resultan de absoluto interés para este poema donde ella se anuda, metaforizándose en una flor e introduciéndose dentro del poema: “Para mi tristeza violeta azul…”. La última estrofa del poema es reveladora y pertenece a ese núcleo de poemas de Violeta donde existe el poder de que el bienamado regrese a ese mismo jardín y se nutra de la misma substancia que también revitalizará a Violeta:
Y si acaso yo me ausento
antes que tú te arrepientas
heredarás estas flores,
ven a curarte con ellas.
Este final nos recuerda lo expresado por Violeta Parra cuando habla sobre el nudo de las alianzas que se unirán y se integrarán gracias a la capacidad reintegradora del amor. También en “La jardinera”, poema que adquiere una simbología poderosa y típica dentro de la creación poética de Violeta, se anuda la posibilidad de regeneración junto a la tierra, el jardín y el amor.

Fragmento del libro “Violeta Parra: Santa de pura greda. Un estudio sobre su obra poética”, de Marjorie Agosin e Inés Dolz-Blackburn